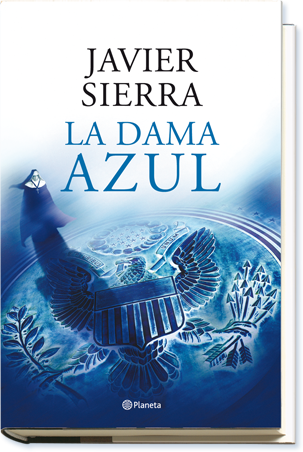
Leer un capítulo. Número 51
-Maldito excéntrico –pensó, para luego arrepentirse.
Giuseppe Baldi cruzó a regañadientes la puerta de Filarete, la loggia delle benedizione de la basílica más famosa de la cristiandad, y se dirigió a la zona en la que los turistas hacían cola para ascender a la cúpula de San Pedro del Vaticano.
Tras echar un vistazo a los confesionarios del muro sur, buscó el número 19. Los dígitos apenas eran visibles sobre aquellas cajas de madera, pero si prestaba atención, un buen observador podía terminar intuyendo lo que un día fueron unos espléndidos números romanos pintados en oro y marcados en el ángulo superior derecho de cada «locutorio divino». El XIX se correspondía con el más oriental de todos; el más cercano al ampuloso cenotafio de Adriano VI, y lucía un mohoso cartel que anunciaba las confesiones en polaco del sacerdote responsable, el padre Czestocowa.
Baldi se sentía ridículo. Se avergonzaba sólo de pensarlo. Debía de hacer un siglo que nadie usaba los confesionarios para una reunión discreta entre clérigos, y mucho menos en unos tiempos en los que el Vaticano disponía ya de salas a prueba de escuchas ilegales. Aunque admitía que era improbable que los sofisticados micrófonos que tanto gustaba colocar en despachos cardenalicios a los servicios de seguridad del Santo Oficio y de otras «agencias» extranjeras hubieran llegado allí.
El benedictino no tenía elección. La cita era inequívoca. Aún más, incuestionable. Un mensaje depositado en la taquilla de la residencia en la que pernoctaba, no le había dejado otra opción.
Así pues, obediente, el veneciano terminó hincando sus rodillas en el lado derecho del confesionario diecinueve. Como era previsible, ningún polaco esperaba a esa hora para recibir la absolución. Los paisanos del Santo Padre solían emplear ese momento del día para dormitar o ver la tele.
-Ave María Purísima -susurró.
-Sin pecado concebida, padre Baldi.
La respuesta del otro lado de la celosía le confirmó que había elegido bien. El «evangelista» trató de disimular su entusiasmo.
-¿Monseñor?
-Me alegro de que hayas venido, Giuseppe –dijo-. Tengo noticias importantes que comunicarte y albergo razones para creer que ni mi despacho es ya un lugar seguro.
La inconfundible voz nasal de Stanislaw Zsidiv traía consigo ciertos aires funestos que intranquilizaron al «penitente». Su ritmo cardiaco se aceleró.
-¿Se sabe algo nuevo sobre la muerte del padre Corso?
-Los análisis de adrenalina en sangre han descubierto que «San Mateo», nuestro amado Corso, recibió una fuerte impresión antes de su muerte. Algo que lo impactó tanto que decidió acabar con su vida.
-¿Qué pudo ser, eminencia?
-No lo sé, hijo. Pero algo terrible, sin duda. Ahora, como os habrá dicho el doctor Ferrell, todos los esfuerzos se concentran en saber quién fue la última persona que atendió el padre Corso y si influyó o no en su decisión de quitarse la vida.
-Entiendo.
-Pero no te he hecho venir para eso, hijo mío.
-¿Ah, no?
-¿Recuerdas cuando hablamos en mi despacho del Memorial de Benavides?
Monseñor puso a prueba la retentiva de Baldi.
-Si no recuerdo mal, era un informe redactado por un franciscano del siglo XVII sobre las apariciones de la dama azul en el sur de los Estados Unidos...
-En efecto -asintió Su Eminencia satisfecho-. Aquel documento, como te dije, fascinó a Corso en sus últimos días, porque creyó ver en él la descripción de cómo una monja de clausura se había trasladado físicamente de España a América para predicar a los indios... ¡en 1629!
-Sí. Ya entiendo.
-Lo que no sabéis es que Corso anduvo preguntando por un manuscrito inédito del mismo padre Benavides, en el que se identificaba la dama azul con una monja llamada sor María Jesús de Ágreda, y daba cuenta del procedimiento que ésta usó para bilocarse a América.
-¿La fórmula de la biloc...?
-Así es.
-¿Y lo encontró? ¿Dio con ese manuscrito?
-Eso es lo grave, hijo mío. Se trata de un texto al que nadie había concedido la menor atención hasta ahora. Corso lo buscó en los archivos pontificios, pero no lo halló. Sin embargo, en esos mismos días alguien entró en la Biblioteca Nacional de Madrid y robó un manuscrito que perteneció al rey Felipe IV.
El confesor resopló antes de que el benedictino reaccionara:
-Sí, Giusseppe. Era el memorial que buscaba «San Mateo».
La mente del veneciano luchaba desesperada por encontrar una relación lógica en todo aquello.
-Según nos informaron esta mañana –prosiguió Zsidiv-, la policía española no ha detenido aún a los ladrones, pero todo apunta a que se trata de un trabajo de profesionales. Quizá los mismos que robaron los archivos del padre Corso.
-¿Por qué sospecháis eso, eminencia?
-Tengo la impresión de que alguien quiere hacer desaparecer toda la información relativa a la dama azul. Alguien de dentro. Alguien que quiere perjudicar el avance de nuestra Cronovisión, y que no parece reparar en medios para lograrlo.
-¿Y por qué tantas molestias?
-Lo único que se me ocurre -murmuró Zsidiv- es que ese «alguien» haya desarrollado una investigación paralela a la nuestra, haya obtenido resultados satisfactorios, y ahora esté borrando las pistas que le condujeron al éxito.
Baldi protestó.
-Pero eso no son más que conjeturas.
-Por eso te he hecho venir hasta aquí. No me siento seguro en San Pedro, hijo. Las paredes oyen. Y hasta el Santo Oficio ha convocado una asamblea interna para revisar qué está sucediendo con este asunto. Una asamblea al más alto nivel.
-¿Creéis, eminencia, que el enemigo está en el seno de la Iglesia?
-¿Y tú qué otra idea propones, Giusseppe?
-Ninguna. Quizá si supiéramos lo que contenía ese documento robado, sabríamos por dónde empezar a investigar...
Monseñor hizo un esfuerzo por estirar las piernas dentro de aquella especie de ataúd vertical. Y lacónico, comentó:
-Eso sí lo sabemos.
-¿De veras?
-Pues claro, hijo. Benavides actualizó su Memorial de Nuevo México aquí, en Roma. Hizo dos copias del mismo: una para Urbano VIII y otra para Felipe IV. La copia robada es la segunda.
-Entonces, ¡lo tenemos!
-Sí y no... –matizó-. Verás. Fray Alonso de Benavides fue Custodio de la provincia de Nuevo México hasta septiembre de 1629. Después de interrogar a los misioneros que habían recogido datos de la dama azul, marchó a México, desde donde su superior, el arzobispo vasco Manso y Zúñiga, lo envió a España a completar cierta investigación...
-¿Qué investigación, eminencia?
«San Juan», el coordinador del proyecto de Cronovisión, sonrió al otro lado de la celosía:
-Benavides salió de Nuevo México convencido de que la dama azul era una monja con fama de milagrera en Europa, llamada María Luisa de Carrión. El único problema es que los indios la describieron como una mujer joven y guapa, y la madre Carrión pasaba ya de los sesenta años. Sin embargo, aquello no persuadió a Benavides. Y en lugar de creer que la dama azul podía ser una nueva aparición de la Virgen de Guadalupe, prefirió creer que el «viaje por los aires» había rejuvenecido a María Luisa de Carrión.
-¡Tonterías!
-Era el siglo XVII, hijo. Nadie sabía qué podía pasarle a alguien que volara.
-Ya, pero...
-Déjame explicarte algo más, hijo –lo atajó-. Algo que he averiguado esta mañana en el Archivio Segreto.
Baldi abrió bien sus oídos.
-En la ciudad de México, el arzobispo mostró a Benavides una carta de cierto fraile franciscano llamado Sebastián Marcilla, en la que le hablaba de otra monja más joven, mística, que también sufría toda clase de arrobos sobrenaturales.
-¿Se bilocaba?
-Esa era una de sus gracias, en efecto. Su nombre era sor María Jesús de Ágreda. Manso y Zúñiga, extrañado por la noticia, envió al mismísimo Benavides a España a investigar. Cruzó el Atlántico a principios de 1630, desembarcó en Sevilla y de allí viajó a Madrid y Ágreda a investigar. Interrogó en persona a la supuesta dama azul, y se instaló aquí, en Roma, para redactar sus conclusiones.
-Entonces, ¿por qué decís que la copia del Memorial que hizo para el Papa no sirve?
-Porque la del rey de España y la del Papa no eran exactamente idénticas. Para empezar, la del Santo Padre la fechó por error en 1630. Y así consta en el Archivio. De ahí que Corso no la encontrará. Y, en segundo lugar, en el ejemplar que Benavides envió al rey, el portugués añadió ciertas notas en los márgenes, con especificaciones de cómo creía él que la monja se había trasladado físicamente, llevando consigo objetos litúrgicos que repartió entre los indios.
-¿Objetos litúrgicos?
-Rosarios, cálices... Todo eso hallaron los franciscanos cuando llegaron a Nuevo México. Los guardaban los indios como presentes de la dama azul. Benavides se hizo con un rosario con el que pidió ser enterrado.
-¿Y cómo pudo esa dama...?
-Según parece, hijo mío, mientras la madre Ágreda caía en trance en su monasterio y se quedaba como dormida, su «esencia» se materializaba en otro lugar. Se hacía carne.
-¡Como los «soñadores» de Ferrell!
-¿Cómo?
Baldi adivinó el gesto de sorpresa del cardenal Zsidiv tras la rejilla del confesionario.
-Pensé que ya lo sabíais, eminencia.
-¿Saber qué?
-Que el último experimento de Corso y ese dottore trató de enviar al tiempo de la dama azul, a Nuevo México, a una mujer a la que llamaron «soñadora». Querían que se hiciese con el secreto de esos viajes y se lo sirviera en bandeja al INSCOM.
-¿Y lo consiguieron?
-Bueno: a la mujer la dieron de baja en el experimento. Dijeron que tenía la mente turbia y dejó de trabajar con ellos. Regresó a Estados Unidos, pero no he podido dar aún con su pista.
-¡Localízala! –ordenó Zsidiv muy serio-. ¡Ella tiene la clave! ¡Estoy seguro!
-Pero, ¿cómo lo haré?
El cardenal se acercó tanto a la celosía que Baldi pudo sentir su aliento sobre el rostro.
-Déjate llevar por las señales –dijo.
